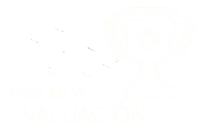
El monitoreo y la evaluación son herramientas complementarias e interdependientes que constituyen los pilares de una gestión eficaz. Aunque comparten objetivos relacionados con la mejora de la efectividad, tienen roles específicos que, al integrarse, maximizan el aprendizaje institucional y optimizan la toma de decisiones.
Monitoreo
Es el seguimiento continuo y sistemático de actividades y resultados de un proyecto o programa. Este proceso identifica posibles desviaciones en etapas tempranas, lo que permite realizar ajustes operativos oportunos.
El monitoreo es fundamental para asegurar que las intervenciones se ejecuten conforme a lo planificado, permitiendo minimizar riesgos y optimizar el uso de los recursos disponibles.
Evaluación
Es un proceso sistemático que examina el desempeño, los resultados y los impactos de políticas o proyectos. Su objetivo principal es generar aprendizajes que faciliten la mejora en la implementación, reconocer prácticas exitosas y fundamentar decisiones futuras.
La evaluación garantiza que las acciones se alineen con los objetivos estratégicos, maximizando su efectividad. Además, es una herramienta clave para asegurar el uso transparente y eficiente de los recursos disponibles.
El monitoreo y la evaluación forman un ciclo de mejora continua:
Los resultados de la evaluación deben integrarse en el proceso de monitoreo para retroalimentar el diseño y la adecuación de las políticas. Este enfoque permite una mejora adaptativa, afinando estrategias y acciones para garantizar que los resultados sean más efectivos y alineados con los objetivos planteados. De esta manera, se logra un ciclo continuo de aprendizaje y ajuste, como se ilustra en la siguiente figura.
El monitoreo y la evaluación comprenden diferentes enfoques según las etapas del ciclo de las políticas públicas o proyectos. Si bien existen numerosos tipos de evaluación, como la evaluación ex ante (previa a la implementación), evaluación formativa (durante el desarrollo) y evaluación ex post (posterior a la implementación), en este módulo nos centraremos en tres tipos específicos que son cruciales para garantizar el éxito de las políticas subnacionales de biodiversidad: evaluación de proceso, de resultados y de impacto.
Esta evaluación se enfoca en analizar cómo se están implementando las actividades y estrategias de una política o proyecto. Su objetivo es asegurar que los recursos y esfuerzos estén alineados con lo planeado.
Objetivo principal: identificar desviaciones en la ejecución y proponer ajustes para optimizar la operación.
Preguntas clave:
Ejemplo práctico: en una estrategia de conservación de ecosistemas, la evaluación de proceso podría verificar si las campañas de reforestación se están llevando a cabo en las áreas priorizadas y dentro del cronograma establecido.
La semaforización es una herramienta que permite utilizar los colores como indicador de gestión para evaluar el avance en la implementación de las acciones de la ECUSBE dentro del Estado. Los colores del semáforo que se se utilizan pueden indicar si las acciones ya se están realizando (verde), están en proceso (amarillo) o no se han iniciado (rojo).
Conforme a lo anterior, la CONABIO ha diseñado una matriz que puede ser de utilidad para la aplicación de los gobiernos subnacionales. Descargue aquí.
Este tipo de evaluación mide los logros concretos en relación con los objetivos inmediatos de una política o proyecto. Se centra en los productos (outputs) obtenidos como resultado de las actividades realizadas.
Objetivo principal: determinar si los objetivos específicos de corto y mediano plazo se están cumpliendo.
Preguntas clave:
Ejemplo práctico: evaluar el aumento de la cobertura vegetal en hectáreas restauradas después de un programa de reforestación.
La evaluación de impacto se centra en analizar los efectos a largo plazo de las políticas o proyectos, incluyendo aquellos previstos e imprevistos. Busca determinar si las intervenciones han generado un cambio significativo en los problemas abordados.
Objetivo principal: medir la sostenibilidad y efectividad de los cambios logrados.
Preguntas clave:
Ejemplo práctico: Evaluar si un programa de reforestación ha contribuido al aumento de la diversidad de especies de mariposas o aves, o si ha mejorado la integridad ecológica de la región, reflejando un impacto significativo en la restauración de los ecosistemas locales durante un periodo de cinco años.
Relación entre los tipos de evaluación
Estas tres evaluaciones no son excluyentes, sino complementarias. La evaluación de proceso asegura que las acciones se mantengan en curso; la de resultados verifica la obtención de metas inmediatas en el corto y mediano plazo; y la de impacto se enfoca en el valor agregado, la sostenibilidad en el tiempo y si se logró el propósito de una intervención o un conjunto de intervenciones en el largo plazo. Al combinarlas, se logra una comprensión integral del desempeño de las políticas públicas y proyectos, facilitando la toma de decisiones fundamentadas en evidencia.
La construcción de un sistema de indicadores eficiente es esencial para evaluar el impacto de las políticas públicas relacionadas con la biodiversidad. Este sistema debe reflejar una comprensión clara de los objetivos y el propósito final de las intervenciones, los resultados intermedios y los impactos esperados, así como la lógica causal que conecta estos elementos. Esto permite no solo medir el progreso, sino también garantizar que las acciones estén alineadas con los resultados esperados y contribuyan efectivamente a los objetivos planteados.
A continuación, se describen los pasos fundamentales para iniciar este proceso:
Una herramienta clave para estructurar el sistema de indicadores es la Teoría de Cambio (TdC). Esta técnica organiza las actividades en secuencias lógicas que conectan las intervenciones iniciales con los resultados esperados, hasta alcanzar el propósito final.
La TdC permite:
La TdC no solo establece los vínculos causales entre las acciones y los resultados, sino que también articula las hipótesis subyacentes de las intervenciones, lo que facilita la selección de indicadores clave.
Con la TdC como guía, se pueden categorizar los indicadores en tres niveles:
Es importante revisar los indicadores existentes a nivel estatal o nacional y reutilizarlos siempre que sea posible. Esto optimiza recursos y facilita la integración con sistemas de información más amplios.
Los indicadores potenciales deben evaluarse en función de criterios clave para garantizar que sean útiles y relevantes en el contexto de la ECUSBE.
Estos criterios incluyen:
Además de analizar los indicadores a la luz de estos criterios, es fundamental asociarlos con los elementos de la Teoría de Cambio (TdC). Esto permite seleccionar aquellos indicadores que evalúan, de manera específica, en qué medida se están alcanzando los resultados intermedios, los impactos esperados y el cumplimiento de las actividades e intervenciones señaladas en el plan de acción de la ECUSBE. Al hacerlo, se puede establecer claramente en qué momentos deben evaluarse los indicadores, ya sea en el corto, mediano o largo plazo.
Para priorizar y seleccionar los indicadores más adecuados, se puede aplicar una escala de puntos que evalúe su desempeño en cada uno de estos criterios. Este proceso debe involucrar a las áreas responsables de las intervenciones, fomentando un análisis colaborativo que garantice la calidad y relevancia de los indicadores seleccionados. De esta manera, se construye un sistema de indicadores sólido que refleja tanto la lógica causal de la TdC como las prioridades operativas de la ECUSBE.
Después de evaluar los indicadores, es fundamental priorizar los que tienen mayor relevancia y capacidad explicativa. El objetivo es mantener un conjunto manejable y poderoso de indicadores para un análisis eficiente y claro.
Herramienta sugerida: una escala de puntos (por ejemplo, de 1 a 5) puede ser utilizada para calificar cada criterio. Esto permite una evaluación comparativa entre diferentes indicadores.
A. Rangos de puntajes para clasificar indicadores
A partir de los puntajes asignados, los indicadores pueden clasificarse en tres categorías:
B. Filtro participativo
Para validar los resultados de esta evaluación, se recomienda involucrar a representantes de las áreas responsables de las intervenciones, así como de la generación de datos y el manejo de sistemas de información. Este enfoque colaborativo asegura que los indicadores seleccionados sean relevantes, técnicamente factibles y alineados con las capacidades operativas y tecnológicas disponibles.
Este proceso participativo puede incluir:
C. Selección final de indicadores
El sistema de indicadores debe ser manejable, compuesto por un número limitado pero poderoso de elementos que proporcionen información clave para evaluar el desempeño de las políticas y su alineación con los objetivos establecidos.
Después de la selección final, se recomienda generar fichas metodológicas o técnicas para cada indicador. Estas fichas deben incluir información detallada, como la definición del indicador, su unidad de medida, fuente de datos, frecuencia de recolección, responsables del seguimiento y posibles limitaciones. Contar con estos metadatos asegura la solidez del sistema de indicadores, facilita su implementación y garantiza que sean interpretados y utilizados de manera consistente en todas las etapas de monitoreo y evaluación.
Estas fichas no solo fortalecen la transparencia y la trazabilidad del sistema, sino que también permiten ajustar y actualizar los indicadores en función de las necesidades futuras, asegurando su relevancia y aplicabilidad a largo plazo.
Los indicadores seleccionados deben:
No se trata de cantidad, sino de calidad: un sistema con pocos indicadores robustos es más efectivo que uno con múltiples indicadores de baja relevancia.
El desarrollo de un sistema de monitoreo colaborativo es esencial para abordar de manera integral y efectiva los desafíos de conservación de la biodiversidad a nivel subnacional. Este enfoque fomenta la integración de datos provenientes de múltiples fuentes, como agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y comunidades locales.
Un sistema de monitoreo colaborativo efectivo debe regirse por principios que garanticen su funcionalidad, inclusión y capacidad de adaptación.
Es crucial mantener una comunicación fluida entre las instituciones involucradas para evitar duplicidades y mejorar la cohesión en el uso de datos.
Ejemplo práctico: reuniones interinstitucionales periódicas para alinear metodologías de recolección de datos.
Los datos deben ser accesibles para los actores relevantes, promoviendo la rendición de cuentas y facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.
Ejemplo práctico: una plataforma digital que centralice los datos de monitoreo y permita su consulta abierta.
Incorporar a comunidades locales, ONG, cuerpo académico y sectores específicos como mujeres, juventudes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes es esencial para captar una mayor diversidad de perspectivas y datos. Este enfoque asegura que el sistema refleje las realidades y necesidades de todos los actores involucrados.
Ejemplo práctico: talleres comunitarios que integren la participación de mujeres y juventudes en el diseño y monitoreo de indicadores relacionados con biodiversidad.
El sistema debe ser dinámico, permitiendo ajustes conforme cambien las prioridades o las condiciones ambientales.
Ejemplo práctico: actualización de protocolos de monitoreo tras eventos climáticos extremos.
Construir sistemas de indicadores que reflejen el impacto y la participación de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes permite visibilizar desigualdades, promover la equidad y fomentar una gestión más inclusiva de la biodiversidad.
Ejemplo práctico: indicadores que evalúen la participación de mujeres en programas de conservación o los beneficios que reciben comunidades indígenas de proyectos de biodiversidad.
Desarrollar metodologías unificadas asegura que los datos sean comparables y compatibles entre sí.
Ejemplo práctico: uso de formatos estándar para reportar datos de biodiversidad.
Una base de datos centralizada mejora el acceso y análisis de la información, facilitando la visualización de tendencias.
Ejemplo práctico: implementación de un dashboard interactivo con indicadores clave.
Herramientas como sensores remotos y aplicaciones móviles permiten la recolección de datos actualizados para responder rápidamente a cambios en el entorno.
Ejemplo práctico: sensores para monitorear la calidad del agua en áreas protegidas
La evaluación de resultados no solo verifica el cumplimiento de metas, sino que también genera un proceso de aprendizaje continuo para mejorar las políticas públicas. Este enfoque permite adaptar estrategias y consolidar prácticas efectivas, fortaleciendo la sostenibilidad a largo plazo.
Importancia del aprendizaje institucional
El aprendizaje continuo fomenta políticas más resilientes y adaptativas, optimizando recursos y fortaleciendo el conocimiento institucional.
La transparencia es fundamental para consolidar la confianza en los esfuerzos de conservación. Diseñar reportes claros y accesibles, acompañados de visualizaciones de datos intuitivas, permite a los ciudadanos y actores clave entender el impacto de las políticas subnacionales.
El monitoreo y la evaluación son fundamentales para garantizar la efectividad de las políticas de integración de la biodiversidad, como las ECUSBE. Este módulo proporciona herramientas claras para medir avances, optimizar recursos y generar aprendizajes que fortalezcan las políticas subnacionales.
Al adoptar sistemas colaborativos y alinearse con metas globales, como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, los gobiernos subnacionales pueden implementar acciones más eficaces y resilientes. Este enfoque promueve la transparencia, fomenta la mejora continua y asegura un impacto duradero frente a los desafíos de la biodiversidad.
Para fortalecer la construcción y alineación de sistemas de indicadores en los gobiernos subnacionales, es importante considerar referencias globales y nacionales que pueden ser adoptadas y adaptadas según las necesidades locales y las Teorías de Cambio (TdC). Estos sistemas no solo proporcionan ejemplos prácticos, sino que también facilitan la alineación con las metas internacionales y los compromisos nacionales.
1. Índices de Biodiversidad Urbana (IBU):
Proporcionan indicadores clave para medir el desempeño en biodiversidad de las ciudades, facilitando su integración en políticas locales.
2. Índices de Naturaleza Urbana de la UICN (INU):
Diseñados para evaluar el desempeño ecológico de las ciudades, estos índices permiten una medición estandarizada del impacto urbano en la naturaleza.
3. Marco de Monitoreo del MMB-KM:
Define las metas globales de biodiversidad y los indicadores con los que los países deben reportar avances. Este marco es esencial para que los gobiernos subnacionales visualicen cómo pueden contribuir al cumplimiento de las metas desde sus estados.
Más información: Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Monitoring Framework..
1. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y de Recursos Naturales (SNIARN):
Herramienta nacional que ofrece datos relevantes para evaluar el estado de los recursos naturales en México y su evolución en el tiempo.
2. Sistema de Indicadores de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex):
Proporciona indicadores clave para monitorear los avances en la implementación de la ENBioMex y sus metas.
3. Indicadores de CONABIO:
Conjunto de herramientas para medir aspectos específicos relacionados con la biodiversidad en México, útiles para alinear intervenciones subnacionales con metas nacionales.
Más información: Indicadores - CONABIO.
Agradecemos a la Mtra. Michelle Montijo Arreguín por su valiosa contribución al desarrollo de los contenidos de este módulo, resultado de su dedicación en el trabajo de titulación y su colaboración con el proyecto EAS.
Esta caja de herramientas fue desarrollada con el apoyo del proyecto Post-2020 Biodiversity Framework - EU Support, financiado por la Unión Europea y ejecutado por Expertise France. Su contenido es responsabilidad exclusiva del proyecto y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea o de la CONABIO.